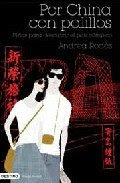Finalmente, el vuelo de Austrian Air nos ha dejado en Pekín. Volamos en compañía de jóvenes chinos que estudian en Europa. Empieza la aventura con disciplina comunista. ¿Dónde esta el caos? Las maletas han aparecido. A Cristian no le han detenido en aduanas. Y el chofer del autobús ha logrado entender el nombre de nuestro hotel. Nos hemos ahorrado un taxi y hemos tenido nuestra primea lección de chino. “Xixie, xixie” digo para dar las gracias.
Nos instalamos en el Qianmen Jianguo, el antiguo hotel para los delegados del Partido Comunista, que nada tiene de “cavernoso”, como informaba una guía publicada el año pasado. China se transforma rápido. La habitación hasta tiene tele (aunque solo emita los veinticinco canales de la televisión nacional). En el macrorestaurante de la recepción celebraban una boda por todo lo alto. La novia, de rojo, lanzaba grititos mientras sus amigas la seguían entre las mesas del buffet lanzando burbujas de jabón. Un arco de globos rosas y un profesional con micrófono dirigiendo la ceremonia completaban una boda made in China.
Saliendo del hotel a la derecha nos encontramos con la verdadera China, donde todo lo que parece auténtico, no lo es. Marry Mart es la versión pekinesa de Wal Mart. Unas chinitas se pasean cogidas de la mano, arrastrando unas chancletas de la Kitty que sacan humo. Otras van disfrazadas de verde, patrocinando Seven-up ante abuelitas arrugadas que ni se inmutan. La tradición milenaria y el siglo XXI se fusionan en la esquina de cada calle, aunque calle sea un concepto difícil en Pekín. Hay avenidas colosales, como la que conduce a Tian’anmen. Y el laberinto de pasillos estrechos de los hutongs, invadidos por el olor de gente y comida: de melocotones a kebabs, humeantes hot-pots de Mongolia o las especies de Sichuan. Lo venden todo. Y se lo comen todo. Después de atiborrarnos de fideos con gambas, la curiosidad nos ha llevado hacia unos pastelillos cocidos al vapor. “Mmm...” que agradable descubrir que estaban rellenos de perejil y ajo. Los restos del jiaozi han acabado dentro de la mochila de Cristian. El olor era tan fuerte que la gente se giraba por la calle para mirarnos.
Es una pena ver como el gobierno está tirando abajo los hutongs y construye bloques y más bloques de apartamentos. Al menos, los chinos disfrutarán por primera vez de lavabo en sus casas. Porque en Pekín hay un lavabo público en cada esquina.
En la plaza de Tian’anmen millones de turistas locales se reúnen al atardecer ante la ceremonia de la bajada de bandera. Se hacen fotos con el retrato enorme de Mao que cuelga de la Puerta de la Ciudad Prohibida. Los soldados – críos de apenas dieciocho años – desfilan con la bandera antes de guardarla. Detrás, la brigada de la limpieza también guarda filas, barriendo la de mierda (perdón, pero es así) que los chinos han dejado atrás.
El mito del pasado no impide que salgan disparados hacia el centro de la ciudad a consumir. A pesar de Mao, la China de hoy se ahoga en la superabundancia. Los huevos se pudren en los puestos de los mercados, los niños se atragantan de polos y en el mercado nocturno de Dong’anmen, los pinchos de escorpión y de serpiente esperan a que un valiente se los coma. Ni Cristian se ha atrevido.
El día después
Pekín no es bonita. La ciudad es un xcalextric de autopistas y avenidas sin fin que se extienden por el norte y el sur, arrasando lo que encuentren por el camino. Desde el taxi, atrapada en un tráfico espantoso, sorprende observar como se levantan rascacielos uno detrás de otro. Primero se construye, luego llegará la gente. En los barrios más nuevos se mezclan los ciudadanos que han sido expulsados de los hutongs del centro con los recién llegados de las provincias. La mayoría son trabajadores del campo que nunca han visto una calle de asfalto. Se ven familias enteras montadas en el remolque de una bici, moviéndose a la velocidad del caracol, mientras les adelanta un Audi negro de imitación con los cristales tintados, última moda entre los nuevos ricos. Los Audi de verdad son para los funcionarios del Partido.
Pekín se mueve despacio. No hay multas por exceso de velocidad, pero sí atropellos. La mayoría de bicicletas son tan viejas que los frenos ni van. En los cruces abundan los ciclistas quemando la suela de sus zapatos para no estrellarse con el de delante. Como peatón es importante no obedecer al semáforo, sino copiar al de enfrente: en este país, las masas funcionan.
Ser diferente no es práctico. Encapricharse con el horario español significa comer solo en el restaurante, con todo el personal pendiente de que uno se acabe el plato: en Pekín los locales cierran a las diez de la noche. Los caprichos no son posibles y hay que pedir simplemente lo que hay: sugerir que los fideos te los sirvan sin cebolla es malgastar el tiempo. Todas las cartas traen ilustraciones de sus platos y hay que arriesgar. Si no te gusta lo que te han servido, no importa: en China es de buena educación no dejar el plato vacío. Es señal de que el anfitrión ha sido generoso.
Cherry y Dane son los camareros de una terraza fashion en el recinto del Estadio de los Trabajadores. No sé cómo han llegado a traducir sus nombres al inglés, pero de hablarlo no tienen ni idea. Son elegantes y educados, pero incapaces de entender lo que es una Diet Coke. Sabe mal cabrearse porque el lugar es único: a la derecha el estadio en obras, en su puesta a punto para los Juegos Olímpicos. Los trabajadores comen y duermen en barracas improvisadas, pegadas al recinto, y nunca paran de trabajar. A la izquierda, una piscina pública a rebosar de niños. El deporte fue una forma de ocio que sobrevivió a la Revolución Cultural y en muchos parques se ven aparatos para hacer gimnasia. Delante nuestro, un lago nos separa de la piscina y de un pequeño acuario. Con un poco de imaginación, el escenario es casi bonito. Las luces del bar ambientan el atardecer y atraen los primeros mosquitos. Pronto estará todo el mundo rascándose las picadas.
El barrio de Dashanzi alberga la mayor parte de galerías de arte de la ciudad. En las antiguas plantas de producción de unas fábricas de la RDA, diseñadas por arquitectos de la Bauhaus, se han instalado estudios de artistas y exposiciones de las últimas tendencias creativas. A un lado de la calle, videoarte y fotografía, al otro, trabajadores de una cadena de montaje sueldan piezas sin apenas iluminación. Algunas de estas galerías pertenecen a occidentales pero por lo general no exponen el arte de sus países. El coleccionista chino solo compra arte chino y tiene la suerte de que está de moda. A las seis de la tarde, peces gordos y galeristas salen del recinto junto a los obreros de las fábricas. Tintinean los cuencos y los palillos vacíos del almuerzo mientras un vigilante laboral va vociferando a gritos que se den prisa o que descansen a gusto. No le entendemos, pero tampoco nadie se inmuta.
El auge artístico de la ciudad no deja de ser un fenómeno nacional. El Museo Nacional de Arte de China (NAMOC) mantiene una programación estrictamente oficial y su director, Fan Dian, es el responsable de la mayoría de exposiciones de arte chino que se exponen en el exterior. El flamante edificio del nuevo Museo de la Capital, inaugurado en mayo de 2006, alberga una retrospectiva de pintura del Realismo Socialista en Rusia. Ningún otro museo expone arte extranjero.
A los pekineses les unen las picadas de mosquito en las piernas. A parte de esto, aquí hay chinos de los orígenes más diversos. La mayoría pertenecen a la etnia Han pero hay más de doscientos mil musulmanes de la minoría Hui. Viven alrededor de la mezquita, en la avenida Niu Jie, visten un gorrito blanco y se dejan una barba larga y delgada. La versión china del kebab no se come con palillos: estos pancakes rellenos de carne y de una salsita marrón y dulzona se venden en cada esquina. Para disfrutarlo bien hay que procurar no caminar demasiado por el barrio para no ver los mataderos improvisados que muchas tiendas tienen en su patio trasero. El cuerpo del cordero cuelga de un clavo mientras el carnicero corta la carne, pisando tranquilamente los restos de lana y de sangre.
El orden de Mao
El mausoleo de Mao es otro ejemplo de la estética china contemporánea. Fue su primer sucesor, Hua Guofeng, quien mandó construir un templete comunista en medio de la plaza de Tian’ anmen. Adiós al equilibrio arquitectónico feng shui: la nueva simetría del recinto viene dada por las colas de entrada y salida al mausoleo. En filas de cuatro, miles de chinos se acumulan para visitar la momia del fundador de la República Popular China. Conociendo el currículum de Mao, es difícil comprender lo que les impulsa a este peregrinaje. Pero lo que sorprende, una vez más, es la falta de caos. Antes de entrar, los visitantes deben dejan sus bolsas en un vestuario al otro lado de la plaza. En esta cola, los orígenes de cada uno salen a la luz: los más humildes intentan colarse como pueden, empujan y pasan su bolsa por encima de tu cabeza. Nadie pide perdón por los pisotones pero tampoco nadie se enfada.
Una vez dentro del mausoleo, el sentido del respeto reaparece. Reinan el silencio y las reverencias ante la solemne escultura de Mao que precede al Sancta Sanctorum. Los visitantes depositan rosas amarillas – el color del poder en la cultura china – a sus pies. En el interior no hay tiempo para embobarse ante la momia de Mao. Su cabeza desprende una luz interior extraña; parece un farolillo. No queda claro que el formol haya funcionado correctamente: dicen que es de cera.
A la falta de caos hay que añadir la falta de emoción: los chinos no expresan sus sentimientos mientras peregrinan hacia la tumba de su líder, tampoco cuando se divierten. Cada noche en la Nanxinhua Jie se organiza un baile popular. Las chicas se reúnen delante del Merry Mart y esperan a que algún vecino las saque a bailar. La música sale de unos viejos altavoces conectados a una mini-cadena y apenas se oye. No hay despiporre ni toqueteos: las parejas mueven sus cuerpos de manera mecánica, con la gracia de una marcha militar. Pero son románticos y en la noche pekinesa abundan las parejas de jóvenes que se dan la mano y conversan tímidamente en los portales.
El ritual de la comida es parte de la cultura china. Hay tantos restaurantes como tipos de fideos: de arroz, de tofu, de sémola, de trigo, de huevo o de almidón de guisante. Los compran frescos cada día y se los llevan en bolsitas de plástico para cocinar en casa. Pero la mayoría comen en las cantinas. El comunismo prohibió durante un tiempo las cocinas particulares y es habitual ver a niños comiendo solos en la mesa de un restaurante. El “fast-food” parece un invento chino. En los barrios ricos los jóvenes han trasladado la tradición china a las cadenas americanas: Mc. Donald’s, Pizza Hut y en especial Kentucky Fried Chicken están siempre llenos de amigos que se reúnen para pasar el rato y hablar por el móvil. Los más sofisticados prefieren las pastelerías francesas y, vestidos a la última, se pasan horas ante un pedazo de pastel de crema y un sorbete gigante de té verde. Curiosamente, las pastelerías son un monopolio coreano. Las cocinas están a la vista y están decoradas con cierto aire retro que recuerdan a los anuncios de Kenwood de los años 70. Los pasteleros visten gorros de cocina y delantales inmaculados mientras trabajan meticulosamente cada pastel. Pueden estarse horas montando nata, batiendo huevos o extendiendo capas de mermelada. La pulcritud y la limpieza de los coreanos no tiene nada que ver con la cocina china.
Indiferencia
Da la sensación de que los chinos se ríen de ellos mismos a la cara. Cerca de la mezquita presenciamos una batalla campal entre dos mujeres: una pegaba a la otra con una botella de plástico y la otra se defendía con patadas. Dos niños – los hijos de la primera – recibieron más de una. Un hombre con la camisa destripada intentaba separarlas mientras gritaba, pero no imponía su fuerza, dejando que se pegaran. El enfrentamiento físico no parecía tan violento como el verbal. Un espectáculo gratuito para la gente de la calle, que saltaba de las bicicletas para observar, sin actuar. La indiferencia por el otro parece ser la norma y los pekineses prefieren no meterse en los asuntos de los demás: la historia reciente les ha demostrado que es peligroso y que es más sabio acusar. Solo la policía del barrio y los vigilantes del partido son capaces de poner orden. Cuando llegan, las batallantes se pelean por hacerse escuchar y, por sus gestos, parece que exageran. Nadie se mojará para hacer de testigo.
Reírse abiertamente del otro, aunque sea extranjero. Paseando por Wangfujing, la avenida más comercial de Pekín, una mujer nos señalaba con el dedo, partiéndose de risa. Según ella, el té frío con pétalos de jazmín que se bebía Cristian era sólo para mujeres. En un restaurante de calle, una camarera contemplaba divertida como nos asábamos de calor con la parrilla de carbón situada en el centro de nuestra mesa. Tampoco disimulaba su risa cuando nos veía mojar las verduras en la salsa destinada para la carne. Que se rían de ti en un restaurante es fácil: si te dan una cuchara, no intentes comer el plato con palillos. La cuchara te la han dado por algo.
No es fácil acostumbrarse a que el taxista baje la ventanilla para escupir cada cinco minutos. Lo lamentamos por el coche de al lado. Pero entre la lluvia ácida y la contaminación salvaje, un poco de saliva no hace daño. En verano, la humedad hace que el humo quede atrapado bajo las nubes y transforma la atmósfera en una niebla gris que impide ver más allá de tus narices. Respirar a fondo es un deporte de riesgo y muchos ciclistas van con mascarillas. Las chicas utilizan guantes de tela que les cubren hasta los codos y llevan paraguas para protegerse del bochorno. El conjunto, de una sofisticación cómica, es muy eficaz para evitar dolores de cabeza y pulmonares al final del día.
El sentido de la estética china es particular en muchos aspectos. Hay que destacar la importancia que le dan a los cabellos. En Pekín abundan las peluquerías, que se llenan a última hora de la tarde y los masajes capilares se anuncian por todas partes. Pero las peluquerías que abren a horas intempestivas tienen una doble función. Las luces de neón iluminan peluqueras jóvenes demasiado ligeras de ropa que, sentadas ante un televisor, aburridas, o haciéndose las uñas, esperan la llegada de otro tipo de clientes.
De las paredes de algunos hutongs cuelgan “mochos”caseros. Son simples palos de madera, de cuyos extremos cuelgan trozos de tela. La fregona española todavía no ha sido descubierta. No tardaran.
El Pekín mas antiguo
Cada vez quedan menos vestigios del Pekín antiguo. La China contemporánea parece estar en conflicto con la historia. La Revolución Cultural se cargó los vestigios de una cultura milenaria y lo poco que queda corre el peligro de desaparecer. La memoria histórica está en juego si se siguen destruyendo los barrios de hutongs del centro. A parte de la Ciudad Prohibida y diversos templos centenarios, quedan en pie edificios como el Centro de Exposiciones de Beijing. Fue construido por los soviéticos en el año 1954 y es una muestra emblemática de la arquitectura socialista. El palacio está coronado por una espiral dorada rematada con la estrella comunista; hay esculturas gigantes de trabajadores decorando las salas y una inmensa bóveda clásica de bronce que contrastan con la selva constructiva que se extiende a su alrededor.
La gran ventaja de esta ciudad es que, entre lo feo, resalta lo diferente. Paseando alrededor de los lagos Shicha, uno cierra los ojos y se imagina que está en el paraíso. Los sauces llorones, el árbol más común de Pekín, dan sombra a las terrazas de los bares. Aquí hay de todo, chinos y extranjeros, locales y turistas, ricos y pobres. Se puede pasear sin escuchar el sonido de los coches o las máquinas excavadoras.
Pekín mira a Los Angeles. Nada de ir a pie. Las calles son autopistas y las tiendas grandes centros comerciales. Europa para los chinos es demasiado vieja y anticuada. En el mercado de Panjahyuan puedes decorar tu casa por 100 euros con muebles tibetanos restaurados a precio de Ikea. En el capitalismo salvaje cuenta la cantidad. La calidad, ya vendrá.
A.
Agosto 2006